Para mí, uno de los mayores estímulos a la hora de escribir poesía es hallar algo digno de memoria, algo que por su singularidad me parezca que merece ser salvado de las profundas e insensibles aguas del olvido. Obviamente, no me estoy refiriendo a nada extraordinario o que pudiera llegar a alcanzar, por sí mismo, la calificación de memorable para el conjunto de la humanidad.  La Historia, con su cargamento de fechas, personajes y lugares, ya se ocupa de registrar los sucesos relevantes, ya vela suficientemente por la supervivencia de estos hechos, como para que vayamos a temer que su memoria pueda depender en algún momento de nuestra intervención.
La Historia, con su cargamento de fechas, personajes y lugares, ya se ocupa de registrar los sucesos relevantes, ya vela suficientemente por la supervivencia de estos hechos, como para que vayamos a temer que su memoria pueda depender en algún momento de nuestra intervención.
Hay episodios, sin embargo, en la vida de toda persona, momentos muy particulares, que, pese a su delicadeza y sencillez, nos llenan de asombro por su originalidad, su encanto o su belleza, y que están condenados, por mucho que en su día nos hayan seducido o deleitado, a diluirse lentamente en el olvido, a perderse poco a poco en la nada, en la oscuridad inconmensurable del no ser. A veces luchamos porque esto no ocurra, o, al menos, por retardarlo en lo posible, y nos aferramos tercamente a su memoria, pero, ¡es tan traicionera nuestra memoria! Cómo a menudo nos engaña fingiendo formas y colores distintos a los que fueron; cómo nosotros mismos somos distintos, pues hemos madurado, evolucionado, envejecido: a lo largo del tiempo ni nuestro cuerpo ni nuestra mirada ni nuestro espíritu han dejado de transformarse.
Hace algunos años mi padre tuvo el empeño de escribir un libro de memorias 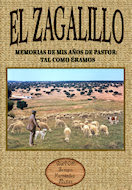 y relatar así los recuerdos de una época señalada de su vida, cuando fue pastor de ovejas, en el entorno rural donde, de manera un tanto itinerante, se había criado y había crecido. Pues bien, cuando el trabajo estaba ya bastante avanzado (yo mismo le estaba ayudando en las labores de pasarlo a limpio en el ordenador) decidió hacer un recorrido por aquellos lugares de su infancia y juventud y realizar una serie de fotografías con objeto de que sirvieran para ilustrar el libro; lo llevó a cabo acompañado de un amigo y, cuando volvió a casa, como es comprensible, presa de gran emoción e inquietud por todo lo que interiormente había revivido, me confesó, con una mezcla de desencanto y perplejidad, algo que le había llamado poderosamente la atención: ¡qué pequeño e insignificante era el puente de piedra que daba paso a la zona que llamaban «los Guijuelos», donde apacentaba a los borregos cuando empezó de zagalillo! Tenía el recuerdo de algo de proporciones casi colosales y aquello no era más que un estrecho y casi ridículo puentecillo, muy sólido, pero nada grandioso o formidable. Claro que cuando mi padre anduvo por allí contaba aproximadamente siete años (como puede verse, empezó a ganarse la vida muy joven) y a esa edad, aunque sólo sea por la estatura, se ven las cosas desde otra perspectiva.
y relatar así los recuerdos de una época señalada de su vida, cuando fue pastor de ovejas, en el entorno rural donde, de manera un tanto itinerante, se había criado y había crecido. Pues bien, cuando el trabajo estaba ya bastante avanzado (yo mismo le estaba ayudando en las labores de pasarlo a limpio en el ordenador) decidió hacer un recorrido por aquellos lugares de su infancia y juventud y realizar una serie de fotografías con objeto de que sirvieran para ilustrar el libro; lo llevó a cabo acompañado de un amigo y, cuando volvió a casa, como es comprensible, presa de gran emoción e inquietud por todo lo que interiormente había revivido, me confesó, con una mezcla de desencanto y perplejidad, algo que le había llamado poderosamente la atención: ¡qué pequeño e insignificante era el puente de piedra que daba paso a la zona que llamaban «los Guijuelos», donde apacentaba a los borregos cuando empezó de zagalillo! Tenía el recuerdo de algo de proporciones casi colosales y aquello no era más que un estrecho y casi ridículo puentecillo, muy sólido, pero nada grandioso o formidable. Claro que cuando mi padre anduvo por allí contaba aproximadamente siete años (como puede verse, empezó a ganarse la vida muy joven) y a esa edad, aunque sólo sea por la estatura, se ven las cosas desde otra perspectiva.
Esta anécdota sirve perfectamente a mi propósito porque el lugar al que se refiere no ha sufrido apenas modificación desde aquellos años del siglo pasado en que mi padre lo transitara; en rigor, podría afirmarse que la mano del hombre no lo ha modificado sustancialmente, y el puente de piedra, gracias a su solidez, ha visto pasar el tiempo transcurrido —prácticamente, la vida de un hombre— sin inmutarse:
Los sitios en que se deslizaron nuestros primeros años no se deben volver a ver; así conservamos engrandecidos los recuerdos de cosas que en la realidad son insignificantes1.
Siempre que llegamos a un entorno familiar después de muchos años de ausencia lo vemos cambiado, efectivamente, aunque a menudo es el propio lugar el que puede haber sufrido las más diversas modificaciones. En este caso, indudablemente, ha sido el hombre y no el entorno el que ha cambiado; podemos dar fe: el hombre, ya anciano, y el niño que está iniciándose en el camino de la vida ven el mismo puente, pero no ven lo mismo.
Todo se nos escapa, y todos, y hasta nosotros mismos. La vida de mi padre me es tan desconocida como la de[l emperador] Adriano. Mi propia existencia, si tuviera que escribirla, tendría que ser reconstruida desde fuera, penosamente, como la de otra persona; debería remitirme a ciertas cartas, a los recuerdos de otro, para fijar esas imágenes flotantes. No son más que muros en ruinas, paredes de sombra2.
Nuestra mente opera de un modo selectivo a la hora de almacenar los datos que va recibiendo. Aquello que no traemos habitualmente a la memoria va sumiéndose gradualmente en un plano más profundo, perdiéndose en misteriosos recovecos, para ir dejando lugar a aquello que nos ocupa más activamente, en una suerte de proceso Darwiniano donde siempre tiene más probabilidades de sobrevivir aquello que es realmente útil para el desarrollo de nuestras capacidades o el desempeño de nuestras funciones y tareas cotidianas.
Pero estos recuerdos son antorchas dispersas en una enorme sala oscura, que brillan en el corazón de las tinieblas. Solo alcanzamos a ver su resplandor; aquello que se encuentra más cerca de su luz destella, mientras que el resto se torna más oscuro, más cubierto de sombras y de tedio3.
 © Antonio López. VEGAP, Madrid 2011. Cortesía del Museo Thyssen-Bornemisza.Esto es así. Lo que un día nos llenó de felicidad o nos hizo llorar de emoción acaba convirtiéndose en un pálido reflejo, una imagen neblinosa, un tenue espejismo que corre el riesgo de desvirtuarse o, sencillamente, de irse para no volver jamás. ¿Cuántas veces, al abrir un cajón o al hurgar en un mueble, no hemos hallado un objeto, una fotografía, una prenda y, de improviso, nos ha asaltado, como por arte de magia, el recuerdo de algo que teníamos completamente olvidado, que de no ser por ese objeto, esa fotografía o esa prenda difícilmente hubiéramos vuelto a recordar? Frente a la inconstancia y fragilidad de la memoria cualquier vestigio que se mantenga inalterable puede ser de gran ayuda para conservar nuestros recuerdos y emociones. Consciente de esta realidad, supone para mí un gran estímulo, como he dicho al principio, hallar algo digno de memoria y que merezca ser salvado
© Antonio López. VEGAP, Madrid 2011. Cortesía del Museo Thyssen-Bornemisza.Esto es así. Lo que un día nos llenó de felicidad o nos hizo llorar de emoción acaba convirtiéndose en un pálido reflejo, una imagen neblinosa, un tenue espejismo que corre el riesgo de desvirtuarse o, sencillamente, de irse para no volver jamás. ¿Cuántas veces, al abrir un cajón o al hurgar en un mueble, no hemos hallado un objeto, una fotografía, una prenda y, de improviso, nos ha asaltado, como por arte de magia, el recuerdo de algo que teníamos completamente olvidado, que de no ser por ese objeto, esa fotografía o esa prenda difícilmente hubiéramos vuelto a recordar? Frente a la inconstancia y fragilidad de la memoria cualquier vestigio que se mantenga inalterable puede ser de gran ayuda para conservar nuestros recuerdos y emociones. Consciente de esta realidad, supone para mí un gran estímulo, como he dicho al principio, hallar algo digno de memoria y que merezca ser salvado (recordado) por medio de la poesía; aunque sólo sea para mí, a título personal. Si me cautiva en determinado momento un atardecer, una sonrisa, un paisaje, una mirada concreta, un gesto o determinada actitud, la constatación de una realidad, cualquiera que sea, ¿por qué no fijar esa impresión en un poema?
(recordado) por medio de la poesía; aunque sólo sea para mí, a título personal. Si me cautiva en determinado momento un atardecer, una sonrisa, un paisaje, una mirada concreta, un gesto o determinada actitud, la constatación de una realidad, cualquiera que sea, ¿por qué no fijar esa impresión en un poema?
A diferencia de la fotografía y de la pintura, la poesía se produce en el tiempo, no es
Ni mármol duro y eterno,
ni música ni pintura,
sino palabra en el tiempo4.
Palabra que adquiere todo su sentido en el intervalo de tiempo que dedicamos a leer o reproducir mentalmente el poema —siempre que lo comprendamos—, y que permanece tal cual, fiel a sí misma, todo el tiempo, es decir, tantos años como el poema exista. Una poesía quizá nunca alcance la precisión de la imagen fotográfica en cuanto a reproducir las formas, los colores y demás aspectos visuales de una escena, pero sí que puede lograr una reproducción muy acabada de los sentimientos y las emociones más íntimas y personales que dicha escena haya podido suscitar. Una imagen perenne e inalterable que acaso no despierte idénticas reacciones en todas las personas, ni en la misma persona al cabo de los años. Pero sí, al menos, algo tangible, visible, pensable, llave del sentimiento, vaso de emociones, objeto bello en sí mismo —si armonizan el ritmo, la medida, las proporciones... y si, por otro lado, no se cae en defectos [o excesos] de mal gusto—, contenedor de cierta realidad poética que alguien, algún día, por fortuna, quiso preservar.
En conclusión, la poesía, aparte de otras muchas cosas, es un instrumento muy válido para producir, según sus leyes, una instantánea (y esto es lo que a mí más me motiva) por siempre inmarcesible de la realidad. Una realidad completamente subjetiva, si se quiere, pero no por ello menos verdadera desde el momento en que las emociones que nos hizo sentir también eran auténticas.
- Azorín, Las confesiones de un pequeño filósofo, Espasa Calpe, Colección Austral, pág. 137.↑
- Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano, Ediciones Orbis S.A., Biblioteca de novela histórica I, traducción de Julio Cortazar, pág. 248.↑
- Flaubert, Noviembre, Editorial Impedimenta, traducción de Olalla García, pág. 50.↑
- Antonio Machado, Poesías completas [Nuevas canciones (1917-1930)], Espasa Calpe, Colección Austral 33, pág. 50.↑


0 comentarios:
Publicar un comentario